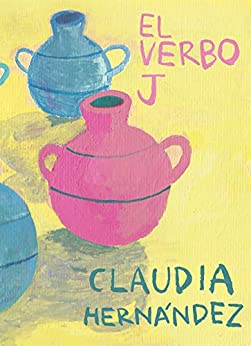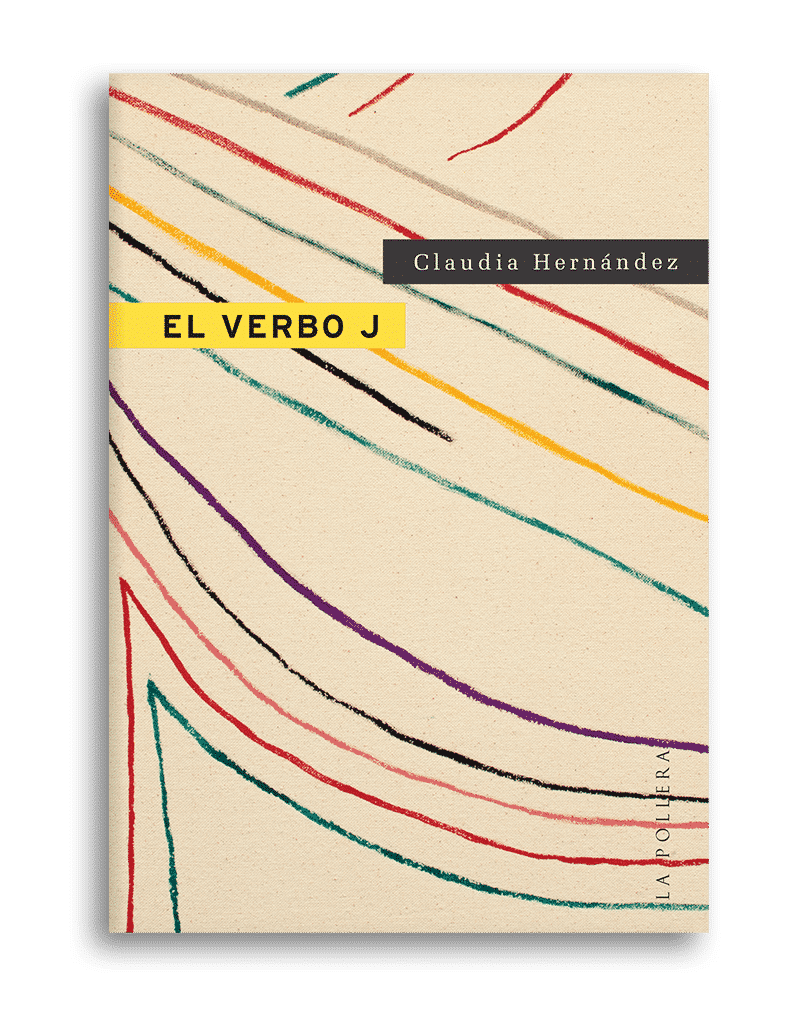La cuestión trans en ‘El verbo J’ (2018), de Claudia Hernández: A propósito de los “veredictos sociales”
La escritora salvadoreña Claudia Hernández se ha caracterizado por ofrecernos textos de una alta calidad literaria, en los que se encuentran distintas representaciones de la violencia, centrada en espacios tan privados como el hogar o el propio cuerpo, pero sin desligarla —sobre todo en sus novelas— de los diferentes factores sociopolíticos que le dan origen. Alexandra Ortiz (2019) asegura que la novelística de Hernández se distingue por la presencia de una narración fragmentada (incluso en términos temporales), la ausencia de nombres para los personajes y para los escenarios en los que se desenvuelven, la centralidad de los personajes femeninos y su calidad como “sobrevivientes”. Además, resalta la importancia que tienen sus cuerpos, entendidos como ámbitos políticos, como “espacios de memoria encarnada”. La sobrevivencia de esos “cuerpos” lleva, de acuerdo con la investigadora, a una pregunta por la convivencia y, entonces, a una reflexión en torno a la idea de comunidad, la cual se expone —en la narrativa de Hernández— fracturada por las pérdidas y por la muerte, producto de la violencia naturalizada en las distintas formas de sociabilidad.
Con lo anterior, me interesa referirme a las formas de violencia que se encuentran representadas en la novela El verbo J (2018), en relación con el protagonista trans. Desde mi perspectiva, Hernández muestra la agresividad de los veredictos sociales que constriñen las vidas de estos sujetos que han sido socialmente inferiorizados. Como lo hace Miquel Missé, utilizo el término “trans” para referirme a “las trayectorias vitales de las personas que viven en un género que no es el que les ha sido asignado al nacer, independientemente de si se han sometido o no a modificaciones corporales” (2013, p. 14). Hay que aclarar, sin embargo, que el personaje de la novela de Hernández no parece vivir de forma permanente como una mujer trans (no es hasta su edad adulta que se presenta como Jasmine y lo hace solo en ciertos momentos), lo cual, de acuerdo con mi lectura, enfatiza la variabilidad de las experiencias de vida que se pueden incluir bajo el término ‘trans’ (incluso, algunas, alejadas de lo que se cree que es un “hombre” o una “mujer”), pero también el peso sociocultural sobre el sexo, el género y la identidad, el cual no deja de insistir en los sujetos, quienes —en diversos grados— se ven obligados a adaptarse según las circunstancias en las que viven.
Didier Eribon (2017) explica que la sociedad se reproduce en los individuos, los cuales están determinados por horizontes que circunscriben sus vidas dentro de los grupos a los que pertenecen. La sociedad, entonces, asigna lugares definidos y, con ello, establece subjetividades también definidas, subjetividades que, con su existencia, demuestran cómo funcionan los efectos de categorización social (desde el nacimiento o incluso antes de él). Por supuesto, los efectos de categorización están fijados a partir de múltiples variables, como la etnia, la sexualidad, la clase, el género, etc. Un sujeto nunca es unidimensional, por lo que es fundamental entender las diferentes realidades que experimenta, así como los lugares que le son asignados y los movimientos que se dan en relación con otros sujetos en otras posiciones, incluso dentro de la propia familia, como se evidencia en la novela.
Emanuela Jossa afirma que la segunda novela de Hernández, más que una novela sobre el sida (un tema que tocaré más adelante), es “la historia de la fragilidad de un personaje que desde niño se siente fuera del género que le ha sido asignado” (2019, p. 872). Jossa caracteriza al personaje como un sujeto vulnerable. Con lo anterior, me parece que más que hablar de vulnerabilidad, deberíamos —en este caso— hablar de inferiorización social. Si vamos a hablar de vulnerabilidad (o de fragilidad), hay que entenderla no como una causa con la que se explica la violencia que sufren los sujetos, sino como una de sus consecuencias. Así, no es viable aseverar que un individuo sufre violencia porque es vulnerable, sino que es vulnerable por las diferentes formas de violencia que ha experimentado y que lo han ubicado en un espacio social, político, sexual, etc., inferior, el cual ha garantizado la reproducción de la violencia, en una especie de círculo vicioso sostenido por el “orden de las cosas”.
Si bien se ha explicado la vulnerabilidad como producto de distintas exclusiones sociales (incluso de diferentes condiciones ambientales, biológicas, económicas, etc.), ellas no se han definido claramente como lo que en realidad son: distintas formas de violencia que —en las sociedades occidentales modernas— han precarizado la existencia de ciertos sujetos, hasta el punto de condenarlos a una vida miserable. Así, mi interés es enfatizar que si existe vulnerabilidad es en la medida en que ya se ha violentado a los sujetos que la sufren. Este cambio, además, busca señalar a la sociedad, y no al individuo, como responsable de los procesos de vulneración. De hecho, es posible afirmar que no hay sujetos vulnerables, sino vulnerados. No debemos, por lo tanto, “privatizar” o “psicologizar” un problema que es —en primer lugar— sociopolítico. Tenemos que romper con los discursos dominantes que tienden a transferir la responsabilidad a los individuos, mientras ocultan la realidad desventajosa producida por los mismos modelos económicos, políticos y jurídicos en los que están inscritos. Las personas no son vulnerables, sino vulneradas, para ser debilitadas, sometidas, explotadas, etc.
Así, más que la historia de la “fragilidad” de un personaje trans —más que la historia de su supuesta vulnerabilidad—, nos parece que la novela muestra la historia de la violencia que este sujeto sufre a lo largo de su vida, aunque también muestra su capacidad de sobrevivencia (su relativa capacidad de acción) frente a los “veredictos sociales” que lo constriñen. De hecho, desde su nacimiento, el personaje principal revela el peso de los veredictos, es decir, de los caminos previamente demarcados para los sujetos de acuerdo con su “posición” (social, sexual, “racial”, colonial, etc.). En el apartado titulado “Yo”, el narrador protagonista nos cuenta que la partera que atendió a su madre —quien esperaba a una niña y no a un niño— le dijo, refiriéndose a él: “A este niño va a tener que tratarlo distinto al resto. ¿Tiene algo de malo? Está en el sitio equivocado, le respondió” (Hernández, 2018, cap. “Yo”). Entonces, la partera anuncia, casi como una sentencia, la situación inferiorizada —fruto de la ubicación “equivocada”— de un niño que será rechazado del todo por su supuesto padre y, más tarde, por su propia madre. La figura del padre realmente concentra en sí todo el desprecio social que se les dirige a los “niños raros”. El padre, según se explica en el texto, no podía siquiera verlo y hasta lo amenazaba con matarlo.
De acuerdo con el narrador protagonista, él era constantemente despreciado por su feminidad: “Le molestaba [al padre], como a los hombres de las fábricas de petardos [donde el protagonista trabajó siendo solo un niño], que mis movimientos fueran más femeninos que los de mis hermanas. Le indignaba que me gustaran los hombres, aunque en ese entonces yo no estaba enterada de mis preferencias” (Hernández, 2018, cap. “Yo”). En este punto, la protagonista confirma que la actitud del padre no era diferente de la de los otros hombres del lugar, quienes no podían tolerar el “desvío” de este sujeto con “cuerpo de hombre”, pero con gestos de mujer, incluso siendo sólo un niño. Acá vemos cómo la estructura social, con sus miembros y con sus instituciones como sostén, no hace sino presionar a aquellos individuos que se salen de la norma (corporal y sexual). Esta presión, por supuesto, no es más que violencia simbólica, que se traduce en otras formas de violencia. Esta es la lógica perversa que gobernará la vida de este personaje, quien, en la carrera por escapar de las agresiones de su padre (y de la del ambiente en general), no encuentra más que otras formas de violencia, siempre determinadas por los sistemas de dominación que recaen sobre estos sujetos que son ubicados en lo más bajo de la escala social (incluso dentro de sus propias familias).
La injuria, el acoso, la burla, etc., conforman una cadena de agresiones que el sujeto trans sufre tanto por su “ubicación” supuestamente “equivocada”, como por su sexualidad “desviada”. La idea de la equivocación es repetida constantemente en relación con los sujetos trans, los cuales son, por ello, situados en el paradigma del error. Tan repetida es, que los mismos trans pueden llegar a asumirla como su “problema”, lo cual los lleva, muchas veces, a rechazar, desde la niñez, su propio cuerpo. Por lo anterior, es necesario criticar esta expresión que se ha vuelto común para referirse a las múltiples realidades trans y que, como he señalado, se repite en la novela de Hernández.
Ante la violencia activada por su supuesta “desviación”, el protagonista busca los medios para huir, pero, en su caso, esa huida está vinculada con otra problemática, relacionada con su situación socioeconómica: su familia era pobre o, mejor dicho, era una familia empobrecida. Como sus hermanas, él parte, siendo un adolescente, hacia México (atraviesa Guatemala) y, de México, viaja a los Estados Unidos. La violencia producto del rechazo parental y cultural se conjunta, en el caso de Jasmine, con las dinámicas sociopolíticas (locales y transnacionales). Así, el movimiento del protagonista hacia el norte no es más que un camino ya trazado por las realidades socioeconómicas, producto de la organización del mundo contemporáneo. Esta organización también funciona como un veredicto social, que marca a poblaciones enteras.
Debemos, pues, ser conscientes de que su movimiento hacia el norte no es más que un camino ya trazado por las realidades socioeconómicas (y por los imaginarios de “éxito” y “bienestar”), producto del (des)balance que sostiene el mundo contemporáneo y de los “estilos de vida” diferenciados dentro del mapa geopolítico internacional. No extraña que el protagonista piense a los Estados Unidos como un espacio seguro, en el que se puede vivir bien. América Latina, por otra parte, es asumida como el ámbito de la inseguridad y el sufrimiento, lo cual es reafirmado con la situación experimentada por su familia, en el contexto de una guerra civil (no se indica el país de origen de Jasmine, pero podemos asumir que es El Salvador).
En México no se detuvo la violencia sufrida por el joven. En el camino, fue secuestrado por tres hombres que abusaron sexualmente de él y que lo obligaron a trabajar en un restaurante. Cuatro o cinco años tardó en poder escapar de esa situación terrorífica, que no es más que otro ejemplo del desamparo que viven los migrantes (sobre todo los niños) frente al mundo criminal. Finalmente, logró llegar a los Estados Unidos, donde se encontró con sus hermanas y empezó una nueva vida, la cual, sin embargo, tampoco estuvo libre de agresiones. La vulneración suma distintas formas de violencia y ello facilita la constitución de subjetividades inferiorizadas. La personalidad, las actitudes, las decisiones, las formas de relación, así como la autopercepción son algunos de los elementos subjetivos delimitados por la violencia que, en este caso, experimenta un individuo trans, empobrecido y migrante.
Realmente, los veredictos sociales obligan a estos sujetos a buscar los medios para sobrevivir. No por nada, el protagonista, a pesar de la ayuda de su hermana, opta por la prostitución. La prostitución se conforma como otra especie de sentencia (más que como una decisión “libre”), en relación con estos sujetos que no pueden más que asumir su realidad como un camino ineludible, incluso, algunas veces, como algo que se “merecen”, y no como el resultado de la inseguridad que experimentan día a día.
Lo que nos demuestra la narración es la situación de explotación del personaje, quien no puede decidir sobre su vida, ni sobre su cuerpo, al menos no de manera plena (no debemos caer en la ilusión de la agencia como una forma de valoración positiva de las circunstancias del protagonista, las cuales son, a todas luces, terribles). Siguiendo a Judith Butler (2020), podemos afirmar que la capacidad que tienen algunos sujetos vulnerados para llevar a cabo algunas acciones a su favor no es más que la evidencia de su situación en el mundo.
En Estados Unidos, el protagonista se muestra como Jasmine. Una de sus hermanas le asegura que es preciosa y que, en ese lugar, puede ser quien quiere ser. Si bien, como señala Jossa (2019), Estados Unidos es configurado como un lugar de oportunidades y de libertades, es así desde la perspectiva de las hermanas, más que desde la de él. Que el protagonista pueda ser Jasmine en los Estados Unidos no cancela su sufrimiento (aunque tal vez lo alivie un poco). En Estados Unidos, el protagonista cae en manos de un abusador (una situación que podemos vincular con la vivida en México), pero también es atacado por tres hombres que, pistola en mano, lo meten en una van y lo violan en grupo. Jasmine nunca pudo decirles a sus hermanas lo que le sucedió en México, tampoco les contó lo que vivió en los Estados Unidos. Su silencio es una de las consecuencias producto de los eventos traumáticos experimentados, pero también producto de su inseguridad social en general, una inseguridad ratificada, como se expone en la novela, hasta por las iglesias en las que el protagonista trató de buscar algún refugio: “Dijeron que debías humillarte, frente a todos los hombres congregados, como lo haría una mujer. Humillarte. Confesar tu falta. Pedir disculpas. Rogar perdón. Suplicar piedad. Una vez más. Y otra. Y otra. Y otra. Hasta que lloraras. Hasta que no pudieras parar de llorar. Todo para que, al final, te dijeran que no podían perdonarte, que no te querían más ahí, que debías dejar la casa en la que vivías con ellos y no volver más al templo. Tampoco debías hablar nunca con los miembros del grupo o de la congregación […]. Quemaron tus cosas como si de las de un apestado se trataran” (Hernández, 2018, cap. “Tú”).
La religión institucionalizada no parece diferenciarse, en la novela, de otras entidades sociales que reproducen diferentes formas de violencia sobre sujetos específicos; especialmente, en el caso del protagonista, sobre aquellos que tienen sexualidades disidentes, pero también sobre los pobres, los cuales son explotados con fines económicos. A lo largo de todo este apartado encontramos una exposición de las dinámicas de poder y dominación que las iglesias eternizan gracias a las necesidades espirituales, pero también a las materiales, de los sujetos que llegan a buscar algún tipo de soporte. Hay que considerar, en el caso que estamos estudiando, el beneficio que implican, para estas iglesias, los migrantes, quienes, por la carencia y el desamparo que viven (por toda la violencia estructural que sufren), terminan en manos de grupos religiosos que llenan los vacíos dejados por los Estados. Así, es la violencia de un Estado que no protege por igual a todos sus ciudadanos lo que lleva a que los personajes experimenten más violencia por parte de estas instituciones.
Jasmine está atravesada por la vergüenza que le provoca su propia vida (en un punto, el narrador asegura que ella quería “una vida que pudiera contarle a sus hermanas”). Una vergüenza que no es más que el fruto de lo que los otros han hecho con ella, del odio por sí misma que ha interiorizado a través de la marca del insulto y de otras formas de violencia. Las dinámicas sociales, en general, llevan a las “víctimas” a asumir su “lugar” como tales, y ello implica ese silencio doloroso. Así, la racionalidad expuesta por Jasmine se puede explicar de mejor manera desde la sociología, que desde el psicoanálisis o la psicología. Todo su sufrimiento es producto de su situación en el mundo, de la violencia que ha experimentado y que la ha llevado a sentirse minúscula, un objeto sin valor; de ahí que su mayor deseo fuera la muerte.
Precisamente, Jasmine aparece como tal luego de un intento de suicidio, cuando “él” muere simbólicamente. Ya el protagonista no podía seguir odiándose tanto, por lo que se reinventa, incluso como una forma de sobrevivencia más. Este cambio, sin embargo, no es un borrado total, es solo una estrategia para sobrellevar su existencia y todo su dolor: “Era una forma [alcanzada con el maquillaje] de no verse de la manera en que odiaba hacerlo. Era una manera de ser menos él y más una flor. Era la manera que había encontrado para poder sonreír en la fiesta de la niña [la sobrina], una vía para que la gente no notara los golpes que todavía no habían sanado” (Hernández, 2018, cap. “Ella”). El odio que el protagonista siente por sí mismo es realmente una emoción determinada por los otros, por esos que le han hecho la vida imposible por ser, primero, un “hombre afeminado” y, segundo, un cuerpo que no calza en el binarismo sexual y genérico que sostiene el orden social “normal”. Así, la aparición de Jasmine es realmente una demostración de que su cuerpo, su ser, aún existe, a pesar de los esfuerzos sistemáticos por ocultarla, por acallarla, por aniquilarla.
En el siguiente capítulo, titulado “Eso”, se hace referencia a la “enfermedad” que violenta el cuerpo de Jasmine: el VIH/sida. Como sucede en otros textos hispanoamericanos que tocan el tema (Meruane, 2012), aquí la “enfermedad” no se nombra, pero la falta de nombre no hace sino insistir en su presencia (lo cual también podríamos decir en relación con la falta del nombre del país natal de la protagonista). Jasmine es diagnosticada (¿a finales de la década de los noventa, principios de los años dos mil?) en los Estados Unidos. El VIH/sida sigue siendo, en la representación que encontramos acá, una fuente de angustias, sobre todo por la soledad que supuestamente conlleva, más en el caso de los migrantes, cuya situación insegura los hace experimentar violencias más profundas y sistemáticas. Todavía más si hablamos de una mujer trans. El cuerpo trans muestra la verdad de la violencia que rodea su existencia. La enfermedad, el VIH/sida, por ello, es otra seña de su lugar social inferiorizado.
El suicidio tampoco deja de ser la salida ante el dolor y el abandono que se relaciona con el VIH/sida. Estas ideas no se eliminan del todo de las representaciones literarias (o, más bien, en este caso, de la racionalidad asociada con los personajes de la novela), a pesar de que el mundo planteado en el texto está mucho más avanzado y de que las posibilidades de sobrevivencia ya eran mucho más altas. Hay algo en la forma en la que el protagonista asume la “enfermedad” que nos lleva a pensarla también como un veredicto social. El VIH/sida es una consecuencia más producto de la violencia sufrida por este personaje a lo largo de toda su vida. Así, no lo podemos asumir como el resultado de una “conducta de riesgo”, sino como el de un proceso de vulneración sociopolítica continua. Como explica Butler (quien sigue a la experta costarricense Montserrat Sagot), la violencia sexual dirigida a las mujeres y, en general, a los sujetos feminizados (entre ellos, las mujeres trans) resulta de la reproducción de la estructura social, la cual se manifiesta en distintas formas de dominación. El asesinato (el feminicidio) es la forma más extrema, pero también están la discriminación, el acoso, la agresión, etc. Todas estas formas establecen un continuum de violencia que moviliza la terrorífica sentencia: “Subordínate o muere” (Butler, 2021).
Jasmine es, por ello, un sujeto condenado a tener el virus y a desarrollar el síndrome. Y ella misma lo asume así, hasta el punto de no tomar, en un primer momento, sus medicamentos. Podríamos pensar que esta decisión del personaje es otra forma de escape ante el sufrimiento que trató de eliminar ya antes con un intento de suicidio. La “enfermedad” parece ser, en este punto de la historia, el camino que la protagonista encuentra para huir de la sociedad que tanto dolor le ha provocado. Esta visión le da, claramente, un fin político a la muerte que se imagina para sí y a su existencia como nueva seropositiva: “Después de todo, la vida es incierta. Para algunos: nosotros sabemos bien lo que nos toca. Que no es nada que no le pase también a los demás, chico. Solo que nosotros vamos en el carril rápido. Muchos de ellos también, nomás que no lo saben. De acuerdo, pero no se estrellan con tanto dolor como nosotros, ¿o sí?” (Hernández, 2018, cap. “Eso”).
El cuerpo es violentado por el VIH/sida, hasta el punto de volverlo un “cuerpo-otro”, despreciado por la sociedad, como también es despreciado el “cuerpo trans”. Se duplica, por tanto, el rechazo que experimentan estos sujetos a lo largo de su vida, precisamente por un proceso de patologización de su existencia (Suess, 2010). La “enfermedad” es el signo que más se asocia con su realidad, y esta asociación, como lo explican Miquel Missé y Gerard Coll-Planas (2010), no es más que otra forma de violencia de género, de transfobia, proveniente, en especial, del campo biomédico, pero también de otras áreas, como la religiosa, la política, la jurídica, etc.
Solo después de la muerte de su madre, Jasmine acepta tomar sus medicamentos e ingresar en un programa de apoyo. La última parte de la novela, contrario a lo esperado, nos presenta un panorama diferente, en el que la esperanza hace su entrada. Los cambios se dan a partir de la muerte de la madre, como he dicho. La madre también había lanzado un veredicto sobre su hijo. Ella fue quien le dijo que prefería verlo muerto a saberlo “culero”. Una vez muerta la madre, muere el veredicto. El vínculo entre el protagonista y la madre sólo se mantuvo por el juramento que él hizo para poderse ir a los Estados Unidos.
Con la muerte de la madre, surge la posibilidad de una nueva vida como mujer trans (aunque, según dije antes, este no es un borrado total, no es un “renacimiento”, sino una estrategia para seguir adelante, sin las ataduras del pasado). A partir de este punto, se abandona la narrativa de la sobrevivencia y solo queda la de la vivencia. Es posible, entonces, romper (aunque sólo sea de forma incompleta) el veredicto, es posible neutralizar la violencia, no dejarse vencer por ella, pero lo es en tanto se den cambios en diferentes niveles: en el personal, pero también en el social, el político y el cultural. No por nada la protagonista no regresa a su lugar de origen. Jasmine es una tránsfuga en diferentes niveles; es decir, ella es alguien que ha huido, pero, así como ha podido sobrepasar su “destino”, es claro también que no deja de cargar con la marca de su “lugar de origen” —nacional, sexual, corporal, económico, etcétera—. Ser tránsfuga es ser y no ser, al mismo tiempo. El tránsfuga se encuentra, como asegura Eribon (2017), en un habitus escindido, por lo que su sola existencia evidencia las estructuras sociales que insisten en “poner en su lugar” a los sujetos (con toda la violencia que ello implica).
Bibliografía
Butler, Judith. The Force of Nonviolence: The Ethical in the Political. Verso, 2021.
Eribon, Didier. La sociedad como veredicto. El Cuenco de Plata, 2017.
Hernández, Claudia. El verbo J. E-book, Laguna Libros, 2018.
Jossa, Emanuela. “Exilios del cuerpo: El verbo J de Claudia Hernández”. Orillas, n.º 8, 2019, pp. 871-874, http://orillas.cab.unipd.it/orillas/articoli/numero_8/03Jossa_diario.pdf.
Meruane, Lina. Viajes virales. La crisis del contagio global en la escritura del sida. Fondo de Cultura Económica, 2012.
Missé, Miquel y Gerard Coll-Planas, editores. El género desordenado. Críticas en torno a la patologización de la transexualidad. Editorial Egales, 2010.
Missé, Miquel. Transexualidades. Otras miradas posibles. Editorial Egales, 2013.
Ortiz, Alexandra. “Guerra y escritura en Roza tumba quema (2017) de Claudia Hernández”. Revista Letral, n.º 22, 2019, pp. 110-128, https://revistaseug.ugr.es/index.php/letral/article/view/9306.
Suess, Aimar. “Análisis del panorama discursivo alrededor de la despatologización trans: procesos de transformación de los marcos interpretativos en diferentes campos sociales”. El género desordenado. Críticas en torno a la patologización de la transexualidad, editado por Miquel Missé y Gerard Coll-Planas, Editorial Egales, 2010.
Profesor de la Escuela de Estudios Generales
josepablo.rpmxzojasgonzalez @ucrzbin.ac.cr
Comentarios:
Artículos Similares:
-
 “Me comprometo a trabajar activamente para fortalecer el Estado social de derecho y por una …
“Me comprometo a trabajar activamente para fortalecer el Estado social de derecho y por una … -
 El principio de separación de poderes se debilita
El principio de separación de poderes se debilita -
 La suerte es contar con Letras
La suerte es contar con Letras -
 Voz experta: Más allá de los libros, el rol social de las bibliotecas públicas con los adultos …
Voz experta: Más allá de los libros, el rol social de las bibliotecas públicas con los adultos …