Deleitar aprendiendo: un proyecto áulico en la literatura francesa del periodo clásico
Si la literariedad convoca necesariamente tres componentes indispensables como son la materia, la forma adquirida y una lengua adaptada para contar la primera, lo cierto es que la experiencia del placer (en reír o llorar) que ofrece su recepción, nos emancipa de la franca y pura realidad —de la historia, por ejemplo— para hacernos partícipes y cómplices de una agradable mentira. Pero —y según algunos doctos de la literatura francesa del siglo XVII— la verdad también acompaña la obra cuando es provechosa para el espíritu y su exaltación, porque trasciende el mero hedonismo para cultivar a la vez la mente y generar en nosotros el arte de bien pensar con las creaciones del espíritu, como decía el abad Pierre Bouhours.
En este sentido, la literatura francesa del periodo clásico nos ofrece un interesante desafío y objeto de trabajo y reflexión nada anodinos: se trata de una literatura de la regla, del orden frente a la irregularidad, de la trascendencia de lo humano, de lo programático y con una gran ambición a lo universal. Y también hay que decir que es un periodo en el que empieza a teorizarse y a sistematizarse no solo la práctica misma de la literatura (entendida como obra de arte) sino de la noción misma de autoridad, es decir de quien escribe, aunque no pretendo abordar en este ámbito de reducido espacio un asunto que requiere más amplios contornos.
Para entrar en los apartamentos de la literatura francesa requiero hacer algunas acotaciones a manera de antesala, atinentes al título que escogí, el cual contiene varios elementos necesarios a la comprensión de mi propósito, y así poder referirme a algunos autores y textos de donde tomaré algunas citas. Se trata de tres aspectos, que podemos también considerar elementos clave para un mejor acceso a la literatura de esa época:
-
En primer lugar, el periodo que nos ocupa, que es el Antiguo Régimen, dentro del cual ubicaremos la noción misma de clasicismo.
-
Enseguida el concepto de utile dulci o del placer útil que acuña el poeta latino Horacio en su Arte Poética, actualizado y practicado por los escritores franceses del Antiguo Régimen.
-
Y, finalmente, el carácter programático y moral (o si se quiere catártico) de la literatura francesa llamada “clásica”, término problemático que merece algunas consideraciones en cuanto a su significado y alcances, tanto en su dimensión estética (en la que no entraré) como en su dimensión ética (que es la que me interesa desarrollar aquí).
Sobre todo, quisiera mostrar que la literatura de este periodo no solo busca provocar y brindar placer en la apreciación de lo bello y lo bueno, sino también generar y estimular en nosotros, como lectores, la reflexión pero también formar el espíritu, así como despertar nuestro sentido crítico y hacernos emprender acciones concretas.
L’Ancien Régime
En un primer momento, vamos a situar la literatura clásica en el Antiguo Régimen, es decir el periodo monárquico propiamente, que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII, repartidos entre la última generación de los Valois-Angoulême y los Borbones, hasta la Revolución Francesa, cuyo ciclo acaba definitiva y brutalmente con la muerte por guillotina de Luis XVI. El Antiguo Régimen equivale entonces al periodo monárquico, que es muy distinto de las otras formas de organización política y sociocultural que le preceden y suceden.
Este periodo, a pesar de ser muy extenso, guarda una gran unidad intelectual y cultural, que hace que haya bastante homogeneidad en el funcionamiento y la creación y recepción literarias. Existe una serie de puntos comunes en estos siglos que hace que puedan ser leídos y analizados como un conjunto y bajo criterios que permiten valorizar obras que, vistas aisladamente, corren el riesgo de hacernos perder el interés que les podemos dar. Existe una interacción y un tejido espeso de relaciones manifiestas e invisibles a la vez entre ellas. Lo que no quiere decir que no haya habido creación literaria al margen de las grandes líneas generales y a contracorriente con los tiempos, que es una literatura disidente, como existe en todas las épocas.
En primera instancia, tenemos la organización propia del Antiguo Régimen, con el nacimiento, desarrollo y apogeo de la corte real; a lo interno de una sociedad particularmente jerarquizada y curializada, y bajo la omnipresencia de la Iglesia católica.
Enseguida, no hay duda de que la influencia internacional de la biblioteca francesa o librairie française es tentacular, favorecida en gran medida por el prestigio que han adquirido la corte y la lengua francesas.
Finalmente, las políticas y el dogma del Concilio de Trento, así como la presencia de la Compañía de Jesús, operan como catalizadores de un proceso muy ambicioso de formación que abarca toda la cristiandad.
La corte crece y se desarrolla bajo los auspicios de un proceso áulico, es decir, bajo emblema del sol, que representa el dios griego Apolo, deidad solar del orden, la razón y la luz, con la que Luis XIV, el llamado "Rey Sol", por ejemplo, se hace representar y lleva a su máximo esplendor.
Con Francisco I, la corte se convierte en el centro cultural y político del reino, e inaugura el Renacimiento en Francia. Entonces, la literatura gira en torno a la figura del príncipe y lleva la marca indeleble de la corte, que influencia a toda la sociedad. El rey y su séquito, la alta aristocracia y la alta magistratura son los grandes incitadores del arte, y en algunos casos, se convierten no solo en importantes mecenas, cuyos gustos e intereses tienen una incidencia directa en la creación literaria, sino también en la materia misma de la creación. Luis XIV no tenía ambages en decir a los poetas: “Vous pouvez, Messieurs, juger de l’estime que je fais de vous, puisque je vous confie la chose au monde qui m’est la plus précieuse, qui est ma gloire” (véase la nota 1).

Con Francisco I se inaugura el Renacimiento en Francia, pero es Luis XIV quien lo lleva a su máximo apogeo. Desde Francisco I se observa una representación mitológica, incluso en su iconografía, ya que adquiere los emblemas de la Antigüedad Clásica. Esto también se observa en Enrique IV, Luis XIII y, sobre todo, en Luis XIV, quien se hace representar como el dios Apolo. Por ejemplo, en el Retrato mitológico de la familia de Luis XIV, él ocupa el lugar central del cuadro y toda su familia encarna la iconografía griega de deidades olímpicas (foto de la pintura de Jean Nocret, de 1670). Imagen de dominio público tomada de Wikimedia Commons.
Lo que sí vamos a tener es una cohorte de artistas oficiales y otra de artistas oficiosos, es decir, aquellos que no cuentan con el respaldo de la corte o de la Iglesia y, por tanto, no se benefician de un “privilegio” real para publicar, lo que obliga a una buena parte de escritores a producir y publicar en la clandestinidad literatura considerada disidente, subversiva o sacrílega, y que es muy abundante. Aquí circulan tratados de filosofía, ciencia, novelas, poemas, libelos políticos y religiosos, obras prohibidas que figuran en el Index o Índice de la Iglesia, y que están excomulgadas.
El control real instaura un sistema de censura, que comparte con la Iglesia, a través de la Sorbona, que es la Facultad de Teología de París, y que juzga de la conformidad de las obras con los preceptos de la Iglesia. Hay una importante injerencia del Estado en la producción y recepción de las obras literarias, pero también una fuerte resistencia que aboga por la expresión del pensamiento libre.
En segunda instancia, estamos frente a una sociedad fuertemente jerarquizada y curializada. Existen tres estados claramente definidos: la nobleza, el clero y el tercer estado, constituido este último por artesanos, campesinos y burgueses, que no gozan de privilegios oficiales pero sí de una gran independencia económica, al menos estos últimos. No se trata de un sistema de castas petrificado, sino de una jerarquización social que también es relativamente porosa, determinado sobre todo por el poder y la riqueza, que inicialmente es detentado por la alta nobleza de espada, luego por la monarquía absoluta hasta ser ostentado por la alta burguesía tras la caída del Antiguo Régimen. Se trata entonces de un modelo aristocrático que es el modelo de prestigio a seguir y al que se aspira.
Las obras literarias reflejan este sistema de verticalización, ya sea que lo confirman o legitiman, como manifestaciones de propaganda de la maquinaria monárquica, ya sea que hagan una crítica al modelo, a través de la sátira u otras formas de expresión.
En el primer grupo de obras, vamos a encontrar toda suerte de géneros literarios que exaltan la figura del rey y de la nobleza, a través de epístolas en versos como los de Clément Marot, los compendios de sonetos de Joaquim Du Bellay y de Pierre de Ronsard, en el siglo XVI; las tragedias de Pierre Corneille y de Jean Racine, las óperas de Lully, las comedias de salón de Molière, en el siglo XVII; pero también muchas novelas en el siglo XVIII que ilustran la actitud aspiracional al modelo aristocrático. Las más de las veces, estas obras terminan agradeciendo al monarca o al señor por sus gratificaciones o haciendo solicitud expresa de ellas.
Podemos citar, por ejemplo, el Gil Blas de Lesage, que es un personaje de origen oscuro que llega a convertirse en primer ministro, o también La vida de Marianne de Pierre Marivaux que nos muestra a una muchacha orfelina que se ve obligada a negociar sus favores amorosos para subsistir a rudas pruebas, pero cuya habilidad la lleva a consagrarse como una gran condesa que recibe en su salón a los miembros más distinguidos de la sociedad y, sin embargo, al final las apariencias son salvadas porque el lector va a descubrir, mediante la típica técnica del deus ex machina, que ella era de origen noble en efecto, y la sensibilidad del lector no se ve así tan afectada.
También tenemos el caso muy interesante de una novela cuyo título evidencia claramente este fenómeno aspiracional que es Le Paysan parvenu (El campesino advenedizo), una importante novela de Marivaux también, que narra cómo un apuesto y vivaz joven viticultor, el perspicaz Jacob, llega a París a vender sus botellas de champaña, y ahí surge una serie de aventuras y oportunidades que al final lo hacen convertirse en un rico y respetable burgués de la capital, de gran consideración entre la alta sociedad y que adopta los códigos de la curia social, aunque asegura no avergonzarse de sus orígenes.
Paralelamente, en la tradición que inaugura Baldassare Castiglione con su Cortesano (1528), encontramos una abundancia de manuales que pretenden brindar algunas claves e instrucciones para triunfar en sociedad y que tienen un gran éxito entre el público, como por ejemplo, L’Art de plaire à la cour (1630) de Faret; L’Art de plaire dans la conversation (1688) de Vaumorières; Du bon et du mauvais usage, dans les manières de s’exprimer, des façons de parler bourgeoises et en quoi elles sont différentes de celle de la cour (1693) de Callières; Réflexions sur l’élégance et la politesse du style (1695) de Bellegarde; Réflexions sur le ridicule et les moyens de l’éviter (1695) de Bellegarde también; Essais sur la nécessité et les moyens de plaire (1738) de Moncrif, etc.
Al mismo tiempo, vamos a encontrar muchísima literatura que se mofa y critica este modelo aristocrático, así como el esquema de valores eclesiásticos heredados del Concilio de Trento, sobre todo la literatura burlesca y paródica del siglo XVII o la literatura filosófica del siglo XVIII. Aquí encontramos los poemas satíricos de un Paul Scarron, con su Virgilio travestido, donde hace una caricatura de la Eneida de Virgilio, el más grande poeta latino en tiempos del emperador Augusto y gran modelo de los clásicos franceses, pero también todas sus novelas, comedias y tragicomedias donde aflora la crítica contra el modelo literario de prestigio importado de España y de Italia y que está muy en boga en la primera mitad del siglo XVII en Francia.
Por otro lado, en el siglo XVIII tenemos la obra crítica de escritores filósofos como Montesquieu, Voltaire y Diderot, cuyas obras caricaturizan los esquemas de pensamiento tradicional, las prácticas sociales instaladas, los usos y costumbres, los sistemas políticos o el fanatismo religioso, donde la ironía juega un papel fundamental como recurso retórico y cuyo mensaje es de una actualidad sorprendente. Diderot, d’Alambert o el mismo marqués de Sade afichan un ateísmo y un anticlericalismo que hace que todas sus obras sean condenadas por la Iglesia, publicadas en Francia bajo falsas direcciones o en Holanda, y les valga pasar muchos años en la prisión de la Bastilla.
Y todo este panorama de la organización del Antiguo Régimen se desarrolla bajo la omnipresencia de la Iglesia católica. La religión católica es la religión de Estado, es oficial y está estrechamente ligada al poder temporal del monarca, que se considera encarnación de Dios por derecho divino. Sin embargo, el sisma es definitivo y al lado de la Reforma protestante se instala la Contrarreforma católica que busca recuperar el terreno perdido. En el plano literario, esto supone la condenación de toda obra que no esté acorde con el dogma de la Iglesia y sea incluida en el Index. Hay que acotar que, al mismo tiempo, las obras que más se venden en la época son de carácter religioso, mucho más que la literatura profana, y abundan los textitos del tipo “Imitación de Jesucristo”, en toda suerte de formatos.
Sin embargo, se debe reconocer el mérito de excelentes páginas de literatura de corte religioso, escrita con muchísimo arte e ingenio, y que surgieron a raíz de querellas religiosas o como reflexiones sobre la vida espiritual. Pensemos por ejemplo en los tratados de Blaise Pascal o en sus famosas cartas Provincianas, donde hace un derroche de apología al cristianismo de Roma contra la herejía de los Jansenistas; las reflexiones del abad Armand de Rancé sobre su conversión; los eminentes sermones de eclesiásticos como Bossuet, Bourdalou o Fléchier, que son unos portentos de retórica y arte de la elocuencia.
Más arriba invoqué las políticas del Concilio de Trento y de la Compañía de Jesús, que fue creada cuando se convocó. Su impacto e influencia fueron preponderantes hasta la expulsión de los Jesuitas en 1763, porque el catecismo buscaba regular hasta en el mínimo detalle la conducta de los fieles según el modelo de Cristo, imponiendo incluso formas de comportamiento a mantener en lo público y en lo privado, en la vida mundana. Sin embargo, lo que sucede en la literatura profana de consumo masivo es todo lo contrario. Vamos a constatar que los héroes y heroínas de novelas, comedias y tragedias no practican la moral cristiana, porque se trata de mancebos que contravienen la autoridad patriarcal con tal de realizar su amor con la amada, doncellas que dan rienda suelta a sus impulsos amorosos y pasan toda suerte de travesías e infortunios, dioses que hablan como humanos y sufren sus mismas pasiones y debilidades, que teólogos de renombre no tardan en condenar y señalar como faltas al dogma.
Por otra parte, en lo que concierne a la práctica religiosa propiamente, se trata de hacer una teatralización de la liturgia (recordemos que el templo es un lugar privilegiado de los encuentros mundanos, tanto en la literatura como en la realidad), por lo que se trata de convocar las emociones del auditor a través del sermón poniendo énfasis en las fragilidades humanas, que es perfectamente artístico, como lo indiqué antes, por parte de los grandes oradores sagrados de la época. Y para esto está la retórica o la segunda sofística, como la encontramos, por ejemplo, en las Oraciones fúnebres de un Bossuet y otros religiosos.
Y, sobre todo, hay que recordar que los Jesuitas, brazo armado de la Iglesia, tenían prácticamente bajo su control la educación de la juventud, por lo que muy acuciosamente habían creado un cursus classicus, que reposaba principalmente en obras literarias reconocidas. Eran un gran medio para comentar y evidenciar sus propósitos dogmáticos y a la vez para estimular la sensibilidad, el saber y la delicadeza del pensamiento, el manejo del discurso y las formas de influir. Se estudian las obras latinas, por lo que la cultura latina reina en Europa gracias a los textos de Ovidio, Virgilio u Horacio, que son los modelos interiorizados de los escritores y las élites mundanas, hasta que los franceses por sí mismos, pretenden convertirse ellos mismos en modelos de literatura para sí y para el resto de Europa y del mundo a partir del siglo XVII.
De ahí también la influencia internacional de la librairie o biblioteca francesa, sobre todo por el prestigio que adquieren la lengua y la literatura francesas, tanto aquellas de orden privilegiado como las de orden clandestino, ya que Francia se esmeró en vulgarizar el conocimiento y su literatura es sumamente prolija. Esto se facilita por el estatus que adquiere el francés como lengua de comunicación universal.
El clasicismo a la obra
Ahora bien, volvamos a lo clásico y al utile dulci en la literatura del Antiguo Régimen. La noción de clasismo es problemática porque tiene varias aristas. De forma general, “clásico” designa a todos aquellos autores célebres o grandes autores que se estudian en clase o aula, lo que no los limita a un periodo de la historia en particular. Por otra parte, “clásico” también se refiere a los autores de la Antigüedad clásica grecolatina, como los que recién nombré (Homero, Horacio, Ovidio, Virgilio, Cicerón, Sófocles, Quintiliano). Y de forma más particular, “clásico” designa la actitud ética y estética que adopta Francia en la segunda mitad del siglo XVII bajo el reinado de Luis XIV precisamente. Este modelo se interpone entre el periodo llamado Barroco y el periodo de las Luces, dentro del Antiguo Régimen.
No nos interesa aquí entrar en las consideraciones estéticas del clasicismo que reposa en todo un conjunto de reglas y doctrina, sino en los aspectos éticos a los que se refieren los autores en sus prefacios cuando presentan sus obras. Y aquí me voy a permitir ampliar el espectro de autores que llamo clásicos porque invocan el docere, el aprendizaje, como la consigna bajo la cual crean sus obras, y que como lectores lleguemos a considerar eso como cierto o cuestionable.
Hay dos imperativos a contemplar en la literatura clásica:
-
La imitación de la naturaleza (la mimesis de Aristóteles) que es una regla básica y fundamental, lo que no quiere decir ni realismo ni naturalismo. Los mejores guías son los antiguos: Virgilio, Sófocles, Eurípides, por ejemplo, que marcaron la ruta de cómo imitar a la naturaleza, por lo que ellos se convierten a la vez en los modelos a seguir. La naturaleza no se representa tal cual, sino que hay que embellecerla y corregir sus imperfecciones. Y la naturaleza por excelencia a tratar es la naturaleza humana, por lo que las obras literarias tratan de temas morales y psicológicos, instaurando así una tradición típicamente francesa que privilegia las relaciones interhumanas basadas en amor, odio, amistad, celos, honor y toda suerte de afectos y pasiones.
-
Agradar e instruir (el utile dulci de Horacio) para alcanzar el objetivo de la obra literaria. Para Molière, por ejemplo, más allá de los preceptos de Aristóteles y de Horacio, “la gran regla de todas las reglas es agradar al público”, pero también hay que instruirlo y proponerle una moral. Las obras buscan ser edificantes y contienen siempre una lección para meditar, ya que una literatura que no incite a la meditación, que no dé lecciones, que no llame a la reflexión o que sea indiferente a la condición y afectos humanos, es simplemente inconcebible. Para los autores clásicos existe entonces una dialéctica del agrado y de la utilidad. Se trata de gustar (delectare) para conmover (movere) al público y así purificar sus costumbres (docere), es decir, deleitar aprendiendo.
Así lo explica el teórico Rapin, cuando dice: “el fin principal de la poesía (entendida aquí como creación literaria en general) es ser de provecho, no solamente para relajar el espíritu, sino aún más para purificar sus costumbres”. He aquí entonces el fin catártico (la famosa catharsis de Aristóteles, que es un término médico que significa purgación (en este caso de nuestros afectos o pasiones) a través de la obra literaria. La idea de Horacio, quien también acuña el principio con la expresión castigat ridendo mores (corregir las costumbres riendo), y de los escritores franceses clásicos es que el arte, además de divertir, adquiere el imperativo ético de enseñar: se pretende que el lector o el espectador se conviertan en individuos mejores tras la apreciación de la obra.
Es entonces en este sentido que quise decir que la literatura francesa clásica es un proyecto y tiene un carácter programático, pues el objetivo es claramente anunciado desde los prefacios como paratextos de los textos literarios que el contexto dado anteriormente permite poner en perspectiva. El metatexto queda entonces a juicio del lector en cuanto al alcance que pueda darle, conforme a su propia historia y la cultura que posea.
La literatura es concebida en este periodo como un esfuerzo del espíritu humano para cultivar individuos más conscientes de sí mismos y de su entorno, pero también en cuanto al papel que juegan en sociedad y a la que están profundamente ligados de manera consciente y voluntaria. Si hay una característica particular de la literatura clásica es esa consciencia del otro, de su presencia y su influencia, en nuestras vidas.
De los textos
Para ilustrar mi propósito, empiezo con el poeta Jean de La Fontaine, célebre por sus famosas Fábulas de 1668, donde inserta un bestiario asombroso cuyo interés explícito es servir de instrucción moral a su dedicatario, el pequeño delfín Francia de solo 7 años entonces y que está en la edad de formarse para convertirse en el futuro monarca. El placer de estos apólogos radica no solo en la amplísima diversidad de cuadros, escenas y paisajes donde los animales hablan y dan lecciones de vida, sino también en la musicalidad de la forma poética adoptada por el escritor, con el verso irregular y con el recurso a una retórica eficaz. Así las presenta él:
Usted está en una edad donde la diversión y los juegos son permitidos a los príncipes: pero al mismo tiempo, debe consagrar algunos de sus pensamientos a reflexiones serias. Todo eso se encuentra en las Fábulas de Esopo. Confieso que su apariencia es pueril, pero sirven de envoltura a verdades importantes. No dudo, Monseñor, que no vea favorablemente estas invenciones como útiles y a la vez agradables: pues ¿qué más se puede desear que estos dos aspectos? Hace que aprenda sin dificultades, o mejor dicho, con placer, todo lo que un príncipe debe saber [pues] es un espectáculo muy agradable para el universo el ver crecer un joven retoño que cubrirá un día con su sombra tantos pueblos y tantas naciones (véase la nota 2).
Tenemos así un importante arsenal de narradores de la primera mitad del siglo XVIII, como el abad Prévost d’Éxiles, Lesage, Marivaux y Crébillon, que van en esta línea.
En el muy importante Aviso que hace Prévost en su novela Memorias y aventuras de un hombre de calidad que se retiró del mundo (insertas en la Historia del caballero Des Grieux y de Manon Lescaut (véase la nota 3), que a mi juicio es un pequeño manifiesto de la “novela de formación”, después de invocar la autoridad de Horacio para decir que las cosas deben decirse en el momento oportuno en el marco de una narración, el abad Prévost señala:
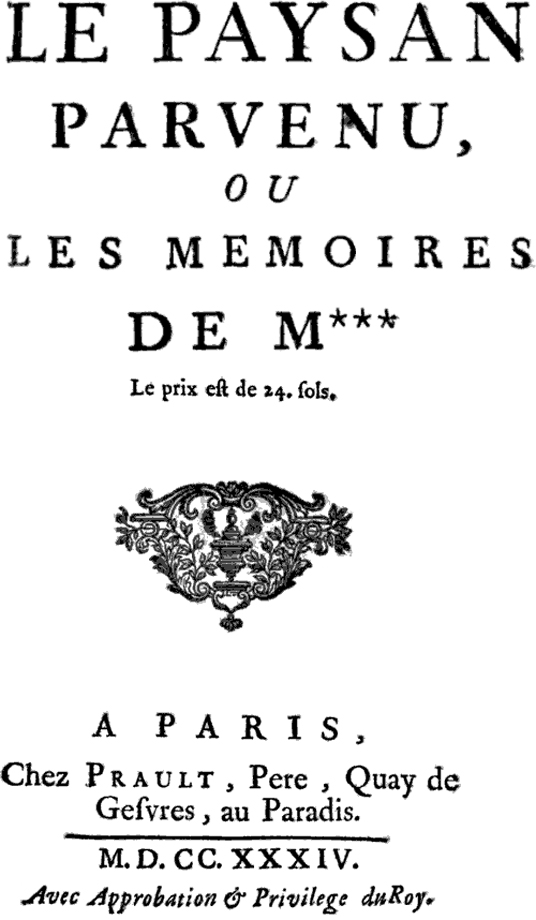
Si el público ha encontrado algo agradable e interesante en la historia de mi vida, le prometo que no estará menos satisfecho de esta novela. Así verá en la conducta del Sr. Des Grieux un ejemplo terrible de la fuerza de las pasiones. Tengo que retratar un joven cegado, que rehúsa ser feliz, para precipitarse en los últimos infortunios; quien, con todas las cualidades que se forma el mérito más brillante, prefiere escoger una vida oscura y vagabunda en vez de las ventajas de la fortuna y la naturaleza; que prevé las desgracias y no las evita; que las vive y está agobiado por ellas, sin querer recurrir a los remedios que se le ofrecen en todo momento y que pueden solucionarlo todo. En fin, un carácter ambiguo, una mezcla de virtudes y de vicios, un contraste perpetuo de buenos sentimientos y de malas acciones. Este es cuadro que pinto. Las personas de buen juicio no mirarán una obra de esta naturaleza como un trabajo inútil. Por el contrario, más allá del placer de una lectura agradable, podrán encontrar pocos eventos que no sirvan a la instrucción de las buenas costumbres; y a mi juicio, es rendir un servicio considerable al público cuando se le instruye divirtiéndolo.
[Y puntualiza:] Y es que los preceptos de la moral, no siendo más que unos principios vagos y generales, es difícil aplicarlos al detalle de las costumbres y de las acciones […]. No queda más que el ejemplo que sirva de regla a cantidad de personas para el ejercicio de la virtud. Es precisamente para este tipo de lectores que obras como estas pueden ser extremadamente útiles, al menos cuando son escritas por una persona honorable y juiciosa. Cada hecho aportado da un grado más de luz, una instrucción que se agrega a la experiencia; cada aventura un modelo según el cual uno se puede formar; y solo queda ajustarse a las circunstancias en que uno se encuentra. La obra entera es un tratado de moral reducida agradablemente a un ejemplo concreto.
Del mismo modo, en 1736, Crébillon hijo publica, en una colección de Obras completas, la brillante novela Les Égarements du cœur et de l’esprit ou Mémoires de Monsieur de Meilcour (Los extravíos del corazón y de la mente o Memorias del Sr. de Meilcour), que es una verdadera novela de formación tanto en la forma como en el fondo, y que a mi juicio capta muy bien el espíritu de la época, las costumbres de la sociedad curial y las preocupaciones mundanas de la época. En su defensa de la novela como género literario respetable, Crébillon nos advierte del riesgo de caer en la baja complacencia de escribir solo para dar placer y estimular únicamente los sentidos, ya que la novela tiene esta vocación de instruir en los asuntos delicados y sutiles del corazón y de la mente cuando departimos con los demás:
El escritor no puede tener más que dos objetivos: lo útil y lo agradable. Pocos autores han logrado reunirlos. El que instruye, o desprecia divertir o no tiene el talento necesario; y el que divierte no tiene suficiente fuerza para instruir: lo que hace que el uno sea seco y el otro frívolo.
La novela, tan despreciada por las personas sensatas, y con toda razón, es quizás de todos los géneros el más útil si no estuviera lleno de situaciones oscuras y forzadas, de héroes y aventuras inverosímiles, y si fuera, como la comedia, el retrato de la vida humana y la censura de los vicios y los ridículos.
Vemos a muchos autores que no escriben más que por efecto de moda [pero] todo autor al que le retiene la bajeza de no gustar suficiente a época raramente logra ser reconocido en el futuro.
Podría seguir aportando una innumerable cantidad de testimonios de cómo los autores recurren al concepto de aprender deleitando, ya sea que lo usen en sentido propio o se valgan de él para decir que exponen una obra moral que en realidad es una representación muy elocuente de las derivas de la sociedad, y que por eso en la época misma (siglo XVIII) fueron consideradas obras libertinas. El mismo marqués de Sade, que tiempos después estudió Sigmund Freud y que dio origen al concepto de “sadismo”, habla de moral y de virtudes, con el interés de mostrarnos en realidad las bajezas y la vileza a la que puede llegar el ser humano para complacer sus deseos y satisfacer sus necesidades.
Cierro este recorrido diciendo que hay muchos otros aspectos que pueden dar una idea más precisa de este panorama literario del periodo clásico del Antiguo Régimen y de los propósitos que dice cumplir la literatura, propósitos que al fin y al cabo le prestamos nosotros mismos como destinatarios finales de la obra.
Nota 1: Mi traducción: “Juzguen ustedes, Señores, de la estima que les tengo, puesto que les estoy confiando aquello que me es lo más preciado en este mundo: mi gloria”.
Nota 2: Esta y las demás citas son traducciones personales desde la edición original.
Nota 3: El autor de estas Memorias (1728-1731), calificadas de auténticas, es el ficticio marqués de Renoncour, muerto en 1730, y presentado aquí como el hombre de calidad; a él adjudica el verdadero autor de la novela, el abad Prévost, sus propias reflexiones literarias.
Comentarios:
Artículos Similares:
-
 Voz experta: “del portón para acá son estudiantes”
Voz experta: “del portón para acá son estudiantes” -
 Proyecto Red de Monitoreo Atmosférico agilizará respuesta de la UCR ante eventos …
Proyecto Red de Monitoreo Atmosférico agilizará respuesta de la UCR ante eventos … -
 El LanammeUCR presenta los resultados de la auditoría al proyecto Limonal-Cañas
El LanammeUCR presenta los resultados de la auditoría al proyecto Limonal-Cañas -
 Una novela hecha de trizas de gente
Una novela hecha de trizas de gente


