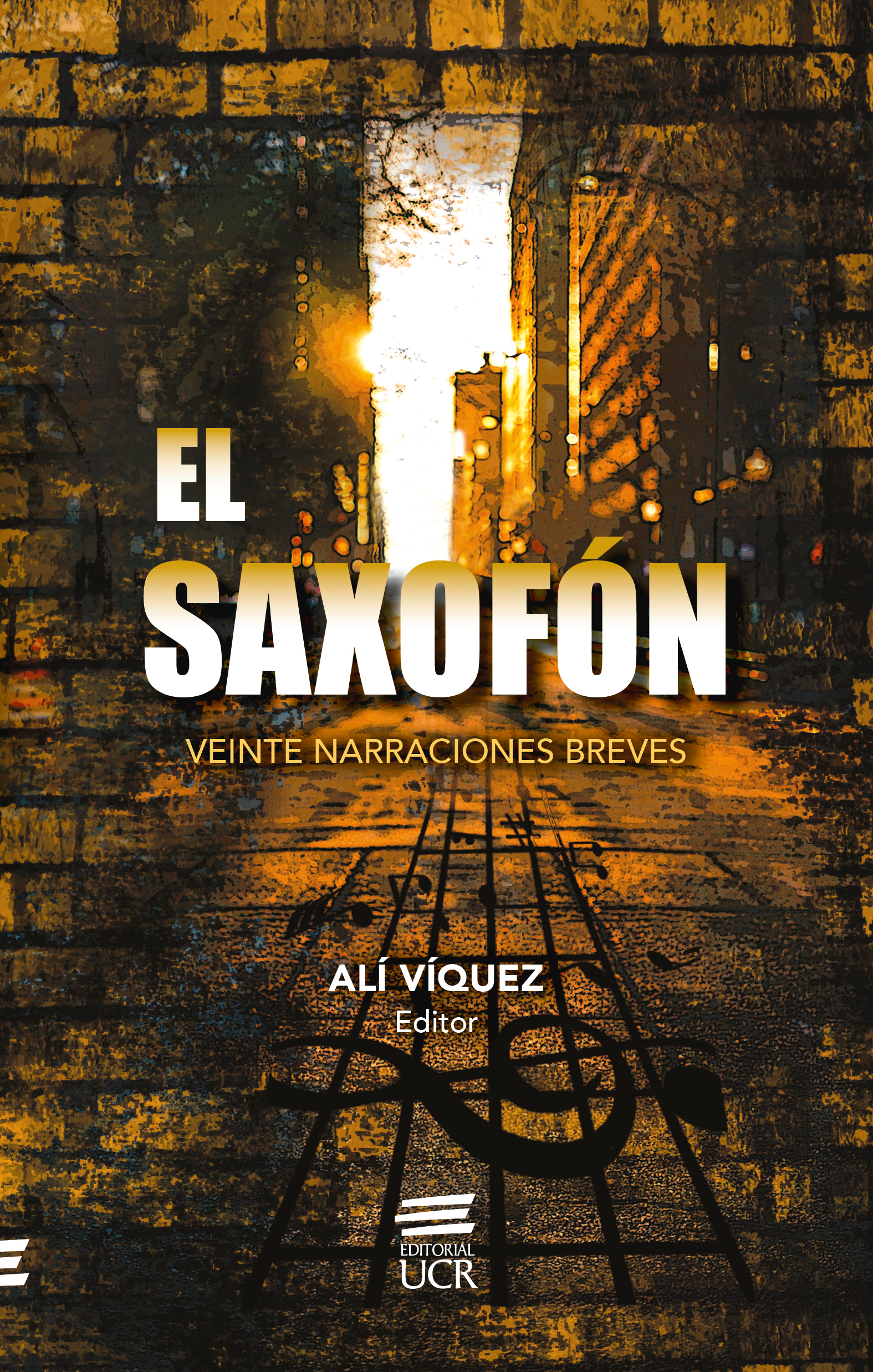'El Saxofón. Veinte narraciones breves'

Alexánder Sánchez Mora es doctor en Historia y Literatura. Actualmente, es docente en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Además, es el fundador y coordinador del Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Hace más de una década, con ocasión de la Semana Universitaria, la Asociación de Estudiantes de Filología diseñó un pin —una chapa metálica negra de unos tres o cuatro centímetros de diámetro— que rezaba con toda ironía: “Yo quería ser escritor. Filología UCR”. Yo, entre divertido y conmovido, me compré uno. Y es que, muy a mi pesar, me sentí identificado porque me despertó sentimientos que creía acallados, sentimientos que navegan entre el desengaño y la resignación.
Me explico. En nuestra escuela es todo un tópico el aclarar a los estudiantes bisoños que aquí no enseñamos a escribir literatura, que la filología es algo muy distinto, una disciplina enfocada en el estudio científico de la lengua en sus diversas manifestaciones, en el cultivo de la crítica literaria de corte académico, en fin, en el desarrollo de conocimientos y habilidades que, si bien pueden servir al escritor literario, no pretenden formar poetas, narradores o dramaturgos.
Ahora, a pesar de esta aclaración, debemos confesar que algunos —resisto la tentación de decir muchos— de quienes se acercan a la filología vienen ya contaminados con el gusanillo literario y aquí no me refiero al gusto por la lectura literaria, que creo es compartido por todos nosotros, sino a la inclinación hacia la escritura creativa.
Habrá quienes experimenten cierta frustración al descubrir que la enseñanza que ofrecemos no es la necesaria para lanzarse a la carrera literaria. Incluso, no dudo que se haya dado el caso de vocaciones y talentos literarios perdidos, que no cuajaran, por falta de una guía oportuna, de un ambiente de camaradería, de tertulia, de competencia amigable o feroz, o simplemente por indisciplina.
Aquí debo recordar cómo el entrañable Joaquín Gutiérrez, quien fue el primer profesor que impartió este curso allá por la década de 1970, hizo suya una frase de Thomas Edison, pero la adaptó y la solía citar sin duda alguna con mayor picardía y encanto que el inventor gringo. Decía don Joaquín: “Escribir es 1 % de inspiración y 99 % de transpiración”.
Por eso, el curso-taller FL2014 “Teoría y práctica de la creación literaria”, dirigido por Alí Víquez, colega y amigo que reúne en sí la doble condición de profesor de literatura y escritor de reconocida trayectoria, es tan importante para nuestra unidad académica. La publicación del libro El saxofón. Veinte narraciones breves (EUCR, 2019) —producto de dicho curso— es el mejor testimonio de una actividad académica y artística asumida con seriedad y compromiso.
Con estos dos términos corro el riesgo de crear la imagen de una mortal y apolillada seriedad, algo que no creo, pues a juzgar por sus resultados me atrevo a asegurar que este curso conjugó el trabajo constante con la pasión y el disfrute por las letras.
Los seguidores de Gerard Genette damos gran valor a la función paratextual del título, ese gran programador de lectura.
El saxofón anuncia que estamos ante una experiencia estética, intensa por lo demás. ¿Cómo lo hace? Pues remitiendo a la narración homónima, de Martina Breco, que es la que cierra el volumen y que constituye una pequeña ars poética, un manifiesto sobre el relato breve como un camino que genera en el lector “una necesidad de apego, a la palabra”. Esa embriaguez, esa vehemencia, es la que el dominicano Juan Bosch señalaba como identificatoria del cuento, en oposición al tono extenso, distendido, de la novela, y es la intensa pasión que como lector experimenté al recorrer las veinte narraciones muy breves, algunas brevísimas, de El saxofón.
Ahora, me enfrento a un desafío que me ha causado cierto desvelo: ¿cómo referirme a un volumen compuesto por veinte textos muy diversos sin ser parcial, sin dejarme llevar por gustos muy personales que pueden acabar por visibilizar apenas algunos segmentos en tanto se condena a la invisibilidad a los más? Si se tratara de un conjunto de relatos de autor único sería muy fácil, bastaría con hablar de tres o cuatro representativos y eso ya daría una imagen global. Pero este no es el caso de El saxofón.
Mi solución, guiada por cierto afán utópico de justicia, es mencionar, aunque sea muy brevemente, cada una de las narraciones mediante el trazado de líneas comunes, de ejes formales o de contenido que permitan considerarlas en conjuntos mayores. Esta es una práctica crítica y pedagógica de uso frecuente, muy útil para organizar el material heterogéneo, pero que implica el peligro de homogenizarlo groseramente. Asumo el riesgo con tal de ofrecer ante ustedes una visión panorámica del cuentario.

Además de profesor de literatura en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, Alí Víquez Jiménez es escritor. Su trabajo literario (que abarca el cuento, la poesía y la novela) empezó a publicarse hace casi treinta años y ha sido premiado con varios galardones, entre ellos, el Premio Aquileo J. Echeverría en la categoría de novela por el libro El fuego cuando te quema (UNED, 2015). Foto: Anel Kenjekeeva.
De manera general, los relatos de El saxofón irradian un aura de inconformismo, de irreverencia ante lo oficial, que en ocasiones asume la forma de la parodia y en otras de exaltación de lo marginal u olvidado. Si quisiera resaltar una constante, tendría que referirme a su voluntad de exploración, de cuestionamiento de las convenciones y del poder que las sustenta. Además, y esto no es lo menos importante, en varios de ellos se constata un ánimo de dialogar con la tradición literaria, de efectuar una relectura crítica de géneros discursivos y aun de textos específicos que ejercen gran influencia en la cultura occidental de estas décadas iniciales del siglo XXI. Así que es a partir de estas dos motivaciones, desacralización temática y escrutinio genérico, que conduciré este sucinto repaso.
Un grupo importante de relatos juega con uno de los recursos intertextuales por excelencia, como lo es la parodia. Y eligieron como objetivo de su mirada demoledora no a textos específicos, sino a todo un género discursivo especialmente odioso: el denominado texto instruccional. ¿Quién de nosotros no ha sufrido y despotricado contra unas instrucciones para armar un mueble modular o para instalar un aparato electrónico? En teoría, los textos instruccionales se caracterizan por ser objetivos, lógicos y secuenciados, en suma, aburridos y autoritarios. Las instrucciones tienen una intencionalidad prescriptiva, es decir, se presentan como una ayuda, pero esconden una matriz autoritaria, monológica.
Relatos como “Macuá” de Noemy Cirman, “El indiscreto” de Mariana V. Bravo, “Escape oceánico en cuatro brazadas” de Mónica López y “Mediodía en la playa” de Rocío Calvo Alfaro toman la lógica de las instrucciones y la trasponen a situaciones inusuales, por ejemplo, cómo sacarse un moco, cómo escapar si se es perseguido en la playa o cómo relajarse cruzando a nado el océano Pacífico. Así, mediante la deconstrucción paródica de las instrucciones, se denuncia el autoritarismo que rige la vida en sociedad, el poder que asume formas múltiples en nuestra convivencia.
Tomo como modelo uno de los relatos: “Macuá” deconstruye la violencia machista y su ocultamiento tras la retórica del amor a partir de una relación intertextual de cita con el discurso y la práctica de la magia popular. Esta estrategia narrativa le permite elaborar una muy clara relación entre esta violencia, eufemísticamente llamada de género, con el poder perverso de una magia que priva a la víctima de su individualidad, de su capacidad de decidir.
Otro grupo importante de narraciones también contempla las posibilidades de la intertextualidad, pero desde una perspectiva diversa que yo entiendo más como una relectura de la tradición literaria, una especie de puesta en abismo, es decir, un despliegue metaliterario: la literatura hablando de la literatura, recreándola, cuestionándola. Dentro de este grupo tenemos a “Juan 18, 10” de Mario Pereira y “Nueve meses antes de Cristo” de Valeria Iraheta que reformulan, con mucho ingenio y lucidez, el imaginario novotestamentario, esto es, algunos de los hitos fundacionales de la mitología cristiana. A ellos se puede sumar “Encarnada” de María José Fonseca: aunque su referencia hipotextual no es tan clara, por medio de su título —la encarnación del Verbo— dialoga críticamente con el símbolo de la maternidad que ya no es bendición divina, sino pesadilla.
El relato gótico es, sin duda alguna, uno de los grandes referentes literarios de la actualidad. En la época moderna, desde que en 1764 aparece “El castillo de Otranto” de Walpole, el terror, bajo sus múltiples formas, ha sido enormemente productivo en la ficción. Con esta gran corriente es que dialogan “El gran hotel de la calle 33” de Ayelén Bazzano, “Confesión de una muerte” de Jaque Jiménez, “El niño corazón de aguacate recipiente” de Kath Rodríguez, “Buenos días, monstruo” de Rodrigo Sánchez Renderos y “Sonrisa carmesí” de M. K. Marín.
Son textos muy diversos entre sí, sin aparentes puntos en común… excepto si percibimos que comparten un cierto desenfado al apropiarse de las claves del subgénero para proponer nuevas rutas, lecturas muy contemporáneas que actualizan esos viejos modelos. Así, el lector podrá comprobar cómo en Jiménez el relato de fantasmas se funde con la violencia machista; en Bazzano el escalofrío gótico con lo que interpreto como el autodescubrimiento identitario; en Sánchez Renderos la monstruosidad con la ironía más sintética posible; los miedos nocturnos de la infancia con el sarcasmo en Rodríguez; y el cuento de hadas con el terror ancestral en Marín.
Otros cuentos parodian ya no lo literario, sino otros textos culturales. “Dinosaurios ninfómanos de Venus” de Alejandro Calderón Leal, es una hilarante parodia-homenaje al cine de ciencia ficción de serie B de los años 50. Combina los elementos clave de esas películas de bajo presupuesto, que son la simplicidad narrativa, el ingenio y la lascivia, con una mirada ácida al momento actual. Lizeth Vega, en “Insomnio”, toma una tradición popular, un truco para combatir el insomnio, y lo convierte en una pesadilla sobre la crueldad y la enajenación.
La familia es el “elemento natural y fundamento de la sociedad”, reza el artículo 51 de nuestra Constitución Política, y “el matrimonio es la base esencial de la familia”, continúa el artículo 52. Esta institución, sacrosanta e incuestionable desde el discurso conservador, es puesta en la picota por los relatos “Family guy” de Andrés Zumbado y “Alguien tiene que hacerlo” de Andrés Calvo Calvo. Zumbado opta por la vis cómica (¡qué personaje es el tío Marvin!) en tanto que Calvo por una vertiente trágica, pero ambos muestran las grietas de unas familias que no son sinónimo de refugio, amor y solidaridad entre sus miembros.
No todos los relatos se rindieron ante mis pobres intentos clasificatorios. Uno de ellos es “Tunos indios” de Andrés Nada. De modo que solo me resta decirle al autor: gracias por Migué, por los acentos intercambiables, por la casa de las vecinas, por el vistazo a Clapton y Hendrix, a Nietzsche y la liebre solidaria. Otro de estos cuentos rebeldes es “Vuelven” de Juan Antonio Sánchez, en el que renuncié un poco a la comprensión racional y me rendí ante el tono lírico, ante la musicalidad del lenguaje y su creación de un ambiente casi onírico.
Quisiera finalizar refiriéndome en forma más extensa a una narración y para ello me remito al principio, es decir, al relato que abre el libro: “El hombre que fumaba veinte cigarrillos al día” de Felipe de Hernández y Pérez. Como se deduce de su título, la acción de fumar es el leitmotiv de la narración, tanto en su estructura —porque es una especie de anáfora que marca el ritmo de la acción— como en su significado profundo.
Fumar es un acto efímero —¿cuánto tarda en consumirse un cigarrillo?— que alcanza una ilusión de perpetuidad solo gracias a su repetición incesante, casi sin pausa. Este acto repetido crea una representación simbólica de la experiencia vital, que es un acto esencialmente efímero, pero cuya finitud nos resulta incómoda y preferimos extender gracias al pensamiento mágico religioso.
El cigarrillo también representa una rutina, la repetición de acciones autodestructivas de un ser desarticulado que parece consumirse sin remedio. Sin embargo —y aquí encuentro un gran paralelismo con el San Manuel Bueno, mártir de Unamuno—, el protagonista, Yuu, es un contador de ficciones que con su sacrificio salva a los demás. Así, este relato trágico, duro, hermoso, puede ser leído como la puesta en escena de una lógica sacrificial noble y valerosa que confiere sentido a una existencia carente de él.
Ojalá que este volumen de relatos sea un aliciente para que este grupo de jóvenes continúe puliendo su talento literario y arriesgándose a socializarlo, a lanzarlo a la circulación, al disfrute de los lectores y a la mirada acuciosa y, en ocasiones, malintencionada de la crítica. Y también que sea una invitación para que otros potenciales escritores se atrevan, nos atrevamos, a pesar de ser filólogos, a explorar los vericuetos fascinantes de la ficción, que son tanto una confrontación con los deseos y fantasmas personales como con el momento histórico que nos ha sido dado vivir.
Es necesario, y justo, felicitar a la dirección de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura por haber sabido apoyar esta iniciativa, a Alí Víquez, apreciado colega, por su papel conductor del taller y a veinte jóvenes escritores que me regalaron con sus narraciones un muy buen rato.
Profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
alsangmlochezm @hotmailnkic.com
Comentarios:
Artículos Similares:
-
 Voz experta: A propósito de la tercera ordenanza de Corte Internacional de Justicia
Voz experta: A propósito de la tercera ordenanza de Corte Internacional de Justicia -
 Voz experta: El depósito de la memoria de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia
Voz experta: El depósito de la memoria de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia -
 Voz experta: Ocupación y colonización israelí del territorio palestino
Voz experta: Ocupación y colonización israelí del territorio palestino -
 Voz experta: Suelo vacante en la GAM y Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (DUOT)
Voz experta: Suelo vacante en la GAM y Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (DUOT)